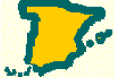Jesús IZQUIERDO MARTÍN y
Pablo SÁNCHEZ LEÓN, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Alianza Editorial, Madrid, 2006, 320 pp., por Magdalena González.
Jesús IZQUIERDO MARTÍN y
Pablo SÁNCHEZ LEÓN, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Alianza Editorial, Madrid, 2006, 320 pp., por Magdalena González.
Nos encontramos ante una infrecuente y provechosa reflexión teórica que
puede resultar sugerente y de interés para el lector preocupado por la
historia del tiempo presente. Incluso a pesar de que, de una manera un
tanto artificiosa, insistan los autores en que escriben a partir de su
categoría de ciudadanos conscientes y no como historiadores
profesionales.
El hecho generacional del grupo de los llamados “nietos”, al que
pertenecen Izquierdo Martín y Sánchez León, está establecido por la
posición temporal que éstos ocupan respecto al acontecimiento
traumático de la guerra y conformado por los recorridos que han
heredado de la memoria reconstruida del mismo. En el libro, la
identidad del grupo, activo y en vías de ser dominante en la totalidad
del espacio público de nuestro país, se entiende “forjada en la
recuperación del rasgo silenciado durante la dictadura” y no explicitado
en el tiempo escolar o académico de la transición, que es el que,
principalmente, sirve de referencia personal a los de la tercera
generación. Éstos reclaman un conocimiento histórico renovado que pueda
ser la base de una auténtica conciencia cívica para profundizar en los
cauces democráticos de una sociedad que tiene que garantizar la
convivencia entre las distintas comunidades de memoria generadas por el
conflicto, a pesar de la tendencia de la memoria colectiva a querer
convertirse en historia.
El libro se divide en dos partes, Relatos heredados y
Esbozos de otros recuentos, ordenando así un esquema sencillo en el
que la segunda parte se presenta más como sugerencia y punto de partida
para la renovación historiográfica que como certeza académica, de la que
estos autores insisten en querer distanciarse reivindicando la
imprescindible reflexión sobre los paradigmas del método interpretativo.
El de la naturalización y el de la alteridad serían los dos “estilos”
correspondientes de aproximación al pasado, pero sólo el último
guardaría según ellos una posibilidad renovadora en el propio campo de
la explicación y la interpretación.
Otra de las principales propuestas anticipadas en este primer bloque es
la oportunidad de “suspender el juicio” sobre el pasado, asumir el
tiempo lejano como un hecho extraño y no condicionarlo según los valores
instituidos como democráticos por la transición, pero sobre los que, en
realidad, se puede certificar su origen en la propia dictadura. El
compromiso ético viene a presentarse como una reclamación de la libertad
del historiador y del ciudadano. Aparte de otras consideraciones,
entienden que el discurso de la imparcialidad y de la objetividad
tampoco ha permitido hasta ahora la superación de la memoria doliente,
que sigue reclamando acciones de justicia y reparación. En consonancia
con esto (constituyéndose en una de sus más interesantes propuestas y
reconociendo de antemano el magisterio de Southworth), defienden que el
historiador debe desmitificar sin dejar de tomar partido. Es decir,
garantizar la libertad propia, asumiendo la de quienes vivieron el
tiempo pasado.
El primer encuentro, y a veces el único, de los de esta generación con
la guerra, se ha producido en la mayoría de los casos en el espacio
familiar. En esta primera parte del libro se hace el análisis de esta
memoria cercana, basada en el recuerdo y en la imaginación de los hechos
reelaborados a través del tiempo y dotados de distintos significados, y
se repara en la vinculación moral que el devenir del relato ha ido
generando entre quienes participan de los lazos del reconocimiento.
Ahora bien, esta generación también ha socializado su “desconocimiento”
del pasado a través de un sistema educativo que eludía “enseñar” el
tema de la guerra civil española, a pesar de que lo incluía en los
temarios de la asignatura de Historia.
En un ejercicio de metamemoria los autores vienen a confirmar el
silencio y la ausencia en su ámbito escolar de una explicación
auténticamente alternativa a la iniciada en época predemocrática. La
interpretación que hacen es que en el terreno de la historia el mito de
la guerra como cruzada fue sustituido por el más útil de la guerra
fratricida que facilitaba el consenso para la convivencia a partir de un
determinado momento. Frente a la falsificación alentada por la
dictadura, se presentó la utilización de documentos y el rigor
científico como garantías de imparcialidad. La memoria de la guerra y el
valor que ésta podría haber tenido en su reconocimiento fueron
rechazados en el momento de la sustitución de un mito por otro, lo que
ha terminado incidiendo no sólo sobre la calidad de nuestro sistema
democrático actual, sino también en el agotamiento de un modelo
explicativo cuando aún queda mucho por saber y entender.
Esta primera parte del libro concluye haciendo un recorrido por la
manera en la que los autores conocen la historia presente, aunque ahora
en la categoría de críticos historiadores o analistas. Fundamentalmente
vienen a certificar dos cosas: la crisis de la historia social,
diagnosticada en “fase degenerativa”, y el que la “renovación de los
relatos no depende de la aportación de nuevos datos”, sino de encontrar
claves interpretativas que hagan avanzar el conocimiento a través de la
vuelta a los textos originales y a la función significativa del
lenguaje. Y aunque la argumentación acierta en algunos aspectos, la
opción final (volviendo a citar a Charles Tilly o Sydney Tarrow) termina
por resultar un tanto decepcionante, especialmente cuando el recorrido
que han realizado por los autores de la guerra civil ha ido apartando o
ignorando, excepto en el caso de Sandra Souto, el trabajo de los
historiadores de la guerra civil y de la violencia política más
renovadores y jóvenes a quienes no se podría relacionar con la mayor
parte de sus afirmaciones ¿A quién puede seguir interesando la crítica y
denuncia del academicismo conservador precisamente en estos tiempos de
renovación generacional?
El segundo bloque temático se abre fundamentalmente en dos caminos
alternativos: el estudio del lenguaje y el de la propia imaginación
histórica como puntos de partida para la formulación de nuevas
preguntas. Así en las palabras (de poder, de guerra, de ciudadanos, de
crisis...) entendidas como comunidades de significado, y en la
complejidad de su uso para llegar a la comprensión la realidad histórica
del tiempo presente, se encuentra una de las claves más atrayentes para
los autores. El lenguaje es uno de los marcos referenciales de la
memoria colectiva y es el conocimiento de su valor social lo que puede
permitir la reformulación de hipótesis. Después de un recorrido por
términos y campos semánticos significativos en el periodo de los años
treinta, la guerra de 1936, que no es aceptada por los autores como
“guerra de clases”, sí podría entenderse sin embargo como guerra social,
puesto que en ella se dan conflictos y problemas de esa naturaleza y de
una manera mucho más variada y amplia que la que identifica el concepto
clave de la historia social. La identidad es siempre un proceso de
reinvención que atiende al marco de lo social y desde cada una de las
posibles identidades se vivió y ahora reinventamos, reelaboramos, la
realidad de 1936-39. Es en este esquema donde radica la posibilidad de
liberarse de los mitos.
Palabra e
imaginación se unen en la construcción de la metáfora que es el valor
simbólico del lenguaje. Agotando su línea argumentativa, Izquierdo
Martín y Sánchez León hacen la propuesta de establecer un diálogo con
los muertos a través del método de la identificación que siguen algunos
actores para la puesta en escena de sus personajes. Se trata de la
posibilidad de un reconocimiento mutuo: “el proceso por el cual nos
convertimos en otras personas, más sensibles a la variedad de las
formas de comportamiento humano, a la variedad de soluciones a los
problemas del mundo, a las contingentes formas del pasado”.
En relación con el debate actual sobre la llamada memoria histórica al
que asistimos cada día, vuelve a aparecer otro de los rasgos
diferenciadores de carácter generacional que puede tener valor como
propuesta para la convivencia. Reclaman los autores la suerte que
tuvieron “al no tener que memorizar un relato sobre la guerra del 36 en
las aulas”, puesto que de ese “no conocimiento” ha nacido su libertad
para revisar o construir el pasado de sus abuelos, aunque en realidad
éste sólo les pueda pertenecer a ellos y nos llegue a nosotros a través
de una multiplicidad de relatos, que es lo que podemos realmente conocer
a partir de un yo en permanente proceso de reinterpretación de la
realidad social. La historia no es maestra de la vida, pero sí confiere
una capacidad de reflexión para la acción ciudadana al margen de las
propuestas viciadas de las instituciones.
![]()
![]()
![]() Jesús IZQUIERDO MARTÍN y
Pablo SÁNCHEZ LEÓN, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Alianza Editorial, Madrid, 2006, 320 pp., por Magdalena González.
Jesús IZQUIERDO MARTÍN y
Pablo SÁNCHEZ LEÓN, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Alianza Editorial, Madrid, 2006, 320 pp., por Magdalena González.![]()