HISPANIA NOVA NÚMERO 1 (1998-2000)
JUANJO ROMERO MARÍN, romerom@trivium.gh.ub.es,
Universidad de Barcelona.
La dramaturgia social. Dios y fuego en la
Barcelona del siglo XIX
Resumen: El fenómeno
urbano puede ser considerado como el escenario del "drama social". La
ciudad como creación colectiva refleja los miedos y sueños de sus habitantes.
Sin embargo, no todos los actores sociales tienen la misma capacidad
transformadora. Además, el escenario urbano posee diferentes significados para
cada uno de estos grupos. El espacio urbano era el "escenario del
poder" para las clases medias (burguesía) mientras que para las clases
populares era un "espacio ritual". Sobre el espacio urbano las clases
populares encontraban su definición como un solo cuerpo, como
"nosotros". Barcelona durante el siglo XIX nos muestra un buen ejemplo
de "conflicto de escenarios". El modelo urbano de las clases medias
era el funcional: la ciudad-máquina. Lugares de trabajo, de residencia, de ocio
fueron separados y, por supuesto, la "privacidad" se convirtió en
valor primordial. Por el contrario, las clases populares veían el espacio
urbano como un espacio ritual. Durante los festivales y la revuelta dicho ritual
llegaba a la catarsis. Utilizando la iconografía religiosa, levantando
hogueras, recorriendo las mismas calles, cantando, disfrazándose, y
satirizando… la gente muestra una manera diferente de ocupar la esfera urbana.
En definitiva, la revuelta puede ser considerada como la forma más extrema del
drama social, la mejor forma de ritualizar los enormes cambios traídos por la
modernización decimonónica.
Palabras claves: Barcelona, XIX, dramaturgia, urbanismo, fiesta,
iconografía, movimientos sociales, religión, liberalismo
Abstract: Urban phenomena
could be seen as the stage of the "social drama". City, as collective
creation, reflects the fears and dreams of its inhabitants. Nevertheless, not
all the "social players" have the same transforming power. In
addition, urban stage has different meanings for each of these social groups.
Urban space was the "stage of power" for middle classes (bourgeoisie)
whereas it was the "ritual space" for popular ones. On city space,
popular classes find their common definition as one body, as "we".
Barcelona during the nineteenth century offers us a complete example of
"stage conflict". The pattern of the new middle-class city was the
functional one: the machine-city. Places for work, places for live and places
for pleasure were split and, of course, "privacy" became the most
relevant value. Meanwhile, popular classes saw urban stage as a ritual space. In
festivals and in revolt, the ritual arrived to catharsis. Using religious icons,
erecting bonfires, running throw the same streets, singing, disguising, and
satirising… people show a different way to occupy the urban sphere. At the
end, revolt could be considered as the most extreme way of social drama, the
best way to ritualise the enormous changes brought by 19th century
modernisation.
Key Words: Barcelona, 19th, dramaturgy, urbanism, festival, iconography,
social movements, religion, liberalism
![]()
La
ciudad, tal como la consideraron los liberales en su llegada al poder, fue
concebida como un mero recipiente físico en el cual se desarrollaba la
actividad de sus habitantes. De aquí que, sus reflexiones y sus actuaciones
sobre este entramado se limitasen al campo de la arquitectura o, en los casos
más afortunados, al terreno de la urbanística, creando así una aproximación
al fenómeno urbano supuestamente «técnica». De escasa consideración
gozaron otro tipo de aproximaciones de tono más global. El elemento social,
por ejemplo, en las pocas ocasiones en que entró en los planes de los demiurgos
urbanos, quedó reducido a meras reflexiones higiénicas. De hecho, este
comportamiento respecto a la planificación de la vía
publica, abandonándola en las manos de supuestos expertos, respondía a
una clara —aunque no siempre explícita— concepción de la res
publica. El enfoque que aquí se propone pretende superar la visión física
—técnica— y fenomenológica de lo urbano incidiendo en aspectos más simbólicos
del entorno topográfico artificial representado por la ciudad y, sobre todo,
pretende plantearla como escenario principal del drama social contemporáneo.
Desde
esta perspectiva la urbe nos muestra las tensiones, los anhelos, los miedos de
esa colectividad, o de los grupos que la componen. Como fenómeno humano la
ciudad dramatiza las relaciones sociales que se entablan en el seno de un
espacio escénico concreto y mutable. Cambiante ya que como todo artefacto es
producto del decurso del tiempo y tanto su forma como su contenido mudan con
el paso de la historia. Y también es un espacio concreto, pues lejos de
tratarse de una abstracción, el espacio geográfico, por definición, es un
espacio real, acotable y físicamente aprehensible. De este modo, si aceptamos
que el espacio urbano es el producto de un tiempo y de las fuerzas sociales
atrapadas en él, habremos de admitir también que no todos los grupos
sociales gozan de la misma capacidad actoral en la creación de ese espacio
escénico. Es evidente que no han disfrutado de la misma facultad de modulación
de su entorno vital los pobres que los patricios o, la Iglesia que el Estado.
En este sentido, por ejemplo, es relativamente sencillo detectar las
aspiraciones y concepciones sociales de la aristocracia durante la Edad
Moderna o de la burguesía en la Edad Contemporánea, pues han dejado un «rastro
físico» (los símbolos) de su mundo ideal en la propia topografía urbana.
Mucho más difícil resulta determinar los anhelos o proyectos de los grupos
sociales que no pudieron participar en la construcción de su propio escenario
de relación geográfico. Los pobres, o los obreros, no dibujaron ni
proyectaron jamás el mapa de ciudad que deseaban. Lo que sí sabemos es que
la escena urbana no tenía un significado unívoco, una sola lectura: para la
triunfante burguesía era su potencial «escenario del poder» mientras que
para las clases populares era el «escenario ritual colectivo» en el cual se
identificaban como comunidad. En este sentido la Barcelona decimonónica se
presentaba como un ejemplo magnífico de esa divergencia de proyectos escenográficos.
Por una parte, la ciudad desde la década de 1830 había entrado plenamente en
los senderos de la modernización. A diferencia de otras ciudades españolas
en la Ciudad Condal coincidieron, desde dicho momento, un proceso acelerado de
industrialización y de urbanización junto con el progreso extralocal del
Estado-nación. No resulta extraño, pues, que la ciudad sufriese un
crecimiento demográfico impresionante y sostenido —de unos 80.000
habitantes en 1814 a unos 260.000 en 1860— no asumido por otras grandes
ciudades peninsulares hasta un siglo después. Por otra parte, y como
consecuencia de lo anterior, se produjo la temprana aparición de una clase
obrera numerosa que desde 1860, más o menos, se convirtió en el grupo hegemónico,
substituyendo a los viejos grupos sociales tales como artesanos, sirvientes o
comerciantes. En este contexto la burguesía barcelonesa fue la primera en
plantearse la «cirugía urbana» como piedra angular sobre la que hacerse con
el control de su entorno físico y escenográfico inmediato, colocando de este
modo la reforma urbanística en el primer plano de su agenda política.
Sería
un error considerar que los proyectos y sueños liberales eran compartidos por
todos los ciudadanos. Todo lo contrario. El proyecto liberal de ciudad —como
contenido y continente del drama social— tuvo que enfrentarse desde el
primer día a una sólida contestación ya que su propuesta no era neutral
sino que encerraba, como veremos, una determinada visión del mundo y de su
modulación. No obstante, mientras que el ayuntamiento llevó a cabo
proyectos, planos y discursos sobre la Gran Barcelona, los colectivos opuestos
a la Gran Idea —los que denominaremos «clases populares»— no levantaron
un plano topográfico, ni describieron un programa de su ciudad deseada. Ello
no quiere decir que no lo tuviesen sino que carecieron de los medios para
explicitarlo. Entonces, ¿cómo podemos conocer el ideal de ciudad que proponían
estas clases apartadas del poder?. Por negación… no sabemos cuál era la
ciudad objeto de sus sueños, pero sí la de sus pesadillas. Aún podemos
afinar más en nuestra aproximación. No existen documentos sobre el escenario
urbano propuesto por estos grupos populares pero su vida cotidiana y, sobre
todo, sus grandes eventos festivos y reivindicativos dejan entrever ideales
urbanos tanto de carácter abstracto como concreto. La reiteración de
determinados elementos en lo festivo y en lo combativo, o mejor dicho, la
continua confusión entre fiesta y protesta permiten descubrir las obsesiones
populares en torno a su «Ciudad Soñada».
A
partir de aquí, las ideas que continúan se van a desarrollar en dos
apartados. Primero recorrer los cambios urbanos traídos por la nueva burguesía,
su proyecto de escenario geográfico y, en segundo lugar, las alternativas
populares puestas de manifiesto en las distintas manifestaciones públicas
urbanas que tuvieron lugar entre 1820 —año del primer gobierno liberal— y
1909 —fin de la hegemonía popular en Barcelona. En este segundo apartado se
propondrá, además, una reinterpretación de la protesta popular basada en la
concepción de la movilización social como expresión máxima de la
dramaturgia social.
1.
El Nuevo Escenario Liberal
Desde
la Edad Media la ciudad de Barcelona había permanecido encerrada en el
reducido espacio de sus murallas medievales. El crecimiento urbano del siglo
XVIII no pudo extenderse por sus aledaños pues, tras la Guerra de Sucesión
(1700-1714), la ciudad, derrotada y vigilada desde el enorme cuartel anexo de
la Ciudadela, quedó bajo supervisión militar, prohibida toda excrecencia más
allá de sus muros.
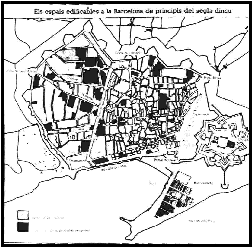
Figura 1. Barcelona a principios del
siglo XIX cercada por la muralla y vigilada por el cuartel de la
Ciudadela (a la derecha de forma poliédrica).
De
este modo, el derribo de las murallas se convirtió en tema de lucha diaria
para los diferentes consistorios. Derrocada la monarquía absoluta, entre 1833
y 1836, el primer objetivo de los gobiernos liberales municipales fue el
acabar con dichos muros y permitir la expansión geográfica de Barcelona.
Dicha expansión, tal como la entendían los nuevos patricios, incluía la
absorción de los pueblos próximos (Gràcia, St.Andreu, St.Martí, Sants…).
Si los años treinta y cuarenta habían sido los de asentamiento de los
liberales en el poder local, los cincuenta fueron los años de las denuncias
higienistas sobre la insalubre situación de la ciudad. Fue también durante
esos años cuando permitida, por fin, la destrucción de la muralla aparecen
los proyectos de reforma urbana, entre los que va a destacar el de Ildefons
Cerdà por ser el que finalmente se impuso[1].
La
nueva propuesta geográfica mostrada en la figura siguiente se caracterizaba
por dos elementos físicos principales: la extensión del territorio urbano
hacia el Pla de Barcelona, antigua zona agrícola, absorbiendo así los
pueblos cercanos; y la apuesta por una planimetría dominada por la retícula
regular. La planificación reticular no era nueva, en aquellas fechas Haussman
estaba realizando las mismas propuestas. Si vamos más allá podemos detectar
dicho modelo hipodámico en el urbanismo colonial. Curiosamente no fue el
proyecto presentado por Cerdà el que atrajo a la burguesía barcelonesa sino
el de Rovira i Trías basado en un trazado radial
con epicentro en la plaza Cataluña[2].
Fue el gobierno de la nación el que se decantó por una escenografía
reticular en lugar de la radial.
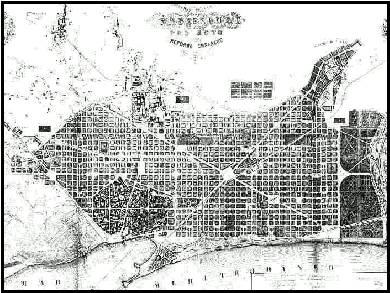
Figura 2. El Plan Cerdà. Obsérvese
la Vieja Barcelona recluida, junto al mar, en el margen inferior
derecho.
El
plan de Ensanche de la ciudad ideado por Cerdà tenía, no obstante, un
elemento de interés que le diferenciaba del resto de planimetrías
reticulares proyectadas hasta entonces. Me refiero a los dos grandes ejes
viarios que recorren la ciudad en dirección Norte-Sur y Este Oeste, éste último
conocido como Diagonal. El objeto de estas dos grandes vías, no era otro que
el de dotar de más «velocidad» al tráfico urbano constreñido por la
propia retícula. El propio autor reconocía que el objeto de la ciudad
industrial no era otro que el
movimiento, llevar y traer, importar y exportar y por ello se hace
indispensable ir y venir, es decir, moverse en diversos sentidos y direcciónes[3].
El proyecto Ensanche urbano finalizaba con una propuesta de roturación de la
ciudad antigua, auténtico obstáculo para ese movimiento.
Se trataba de abrir dos grandes vías de acceso entre el nuevo Ensanche y el
puerto atravesando la zona más vieja de la urbe, convirtiendo la Rambla en
principal arteria de acceso al mar. El Ensanche era, pues, el paso definitivo
hacia un nuevo patrón urbano, el de la ciudad-máquina, es decir, la ciudad
entendida como una prolongación del fenómeno productivo[4].
La escena urbana resultante es
utilizada, no para relacionar a sus actores sino, para mover mercancías, el
propio ciudadano pasa a ser considerado una mercadería en movimiento. Los tráficos
son concebidos en función de ecuaciones de coste-beneficio, el espacio se
articula funcionalmente, siguiendo los modelos de división «científica»
del trabajo. El plan urbano es diseñado como si de una jornada laboral se
tratase: lugares de ocio (nacen ahora los bulevares, los jardines y los «tívolis»),
lugares de descanso y lugares de trabajo. La nueva ciudad, la reticulada, se
reserva para la creciente clase media. Sus paseos son anchos, arbolados y de
horizonte limpio. Por el contrario, la ciudad popular, la antigua, queda
aislada de la nueva por las Rondas (grandes vías que ocupan el espacio dejado
tras la destrucción de las murallas). Una ciudad, dos escenarios. Tal era la
propuesta urbana liberal: dual. Frente a una amplia y despejada zona
cuadriculada se mantenía la vieja y tupida ciudad popular. El higienista
Monlau, en 1856, abundaba en esa propuesta de disociación socio-geográfica
cuando afirmaba que había que abrir
calles donde las mujeres y las hijas del artesano, que no tienen galas ni
joyas que lucir en los paseos ordinarios de las clases acomodadas puedan
distraerse un rato[5].
No se trataba, pues, de integrar a todos los ciudadanos sino de organizar un
espacio escénico segregado en función de los intereses de uno sólo de sus
actores.
La
«optimización» del trazado urbano iba mucho más allá. Los reformadores
liberales eran conscientes de que de nada serviría la reforma integral del
tejido geográfico sino se penetraba de lleno en la vida cotidiana de las
clases populares. “Tampoco estrañemos [sic], bajo este punto de vista,
los estorbos incomodidades y molestia que los individuos de las familias se
causan unos a otros por efecto del reducido espacio en que se ven condenados a
funcionar. […] Si a estas pérdidas materiales se agregan los disgustos y
disputas que por ese roce violento e inevitable se ocasionan; se comprenderá
cuan perjudicial es. […] La sobreposición de viviendas, así como la
yuxtaposición sobre un mismo solar y en una misma casa, han venido a destruir
por completo todos los conceptos y sentidos, el tranquilo y pacífico
aislamiento en que la vivienda debería estar y estuvo en otros tiempos. Esta
clase de construcciones, este inconsiderado amontonamiento de viviendas ha
sido un gran paso para el comunismo. Las familias no pueden funcionar sin
valerse de medios o instrumentos comunes a todos los que forman la pequeña
vecindad […] El enemigo más capital que tienen la independencia del
individuo y de la familia, son esas ventanas de los patios, por donde viene a
sorprendernos y espiarnos, cuando menos lo presumimos, la escudriñadora
mirada de la vecindad”[6].
El
mismo principio de segregación y funcionalidad que se aplicaba a la urbe
pretendía ser adaptado al hogar popular. Además, la anterior cita, nos
advierte de una consideración más a la hora de entender la nueva ciudad
ideal. Me refiero a la privacidad familiar, a los efectos perniciosos de la
vida de barrio, que no era otra cosa que el control social ejercido por la
comunidad popular. El goce de la privacidad va a convertirse en uno de los
objetivos primordiales de las nuevas propuestas urbanas. No es casualidad que
en ese mismo momento, de la mano de los movimientos románticos (la primera
parte del Fausto de Goethe se
publicó en 1808), se esté operando el gran cambio en la dramaturgia
occidental: el paso del teatro como ritual de representación colectiva al
teatro como expresión del drama psicológico individual. La burguesía estaba
construyendo en todos los terrenos posibles el concepto de lo privado como
valor máximo de su nueva sociedad, un valor que se enfrentaba con el que había
sido propio de la ciudad mediterránea desde tiempos de la BÒ84H:
el comunal.
Tal
vez, el ejemplo que mejor resume el ideal urbano —en cierto modo utópico—
de la burguesía fue su «ciudad de los muertos», el cementerio Nou (luego
conocido como Vell), proyectado y levantado en los años de su mayor
radicalismo político, durante el Trienio Liberal.
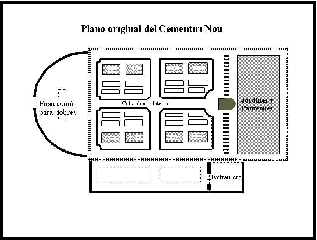
Figura 3. Cementerio «Vell». Plano
original. El edificio sufrió muchas modificaciones posteriores no
previstas en este plano primigenio.
Esta
necrópolis no sólo resulta interesante por su trazado, que es lo único que
se puede apreciar en la figura 3, sino también por su estética-simbólica.
Los elementos arquitectónicos del edificio se construyeron inspirándose en
la tradición helénica. La propia entrada al recinto era una copia del
frontal de un templo clásico. Un gran tímpano sustentado por cuatro columnas
toscanas. El resto de la ornamentación respondía a la misma estética: ménsulas,
columnatas, etc… su interior no era más que un peristilo romano. La única
excepción la aportaban algunos de los panteones privados realizados al gusto
de sus «propietarios». Aún así, la mayor parte de las esculturas responden
al estilo clásico en lugar de al cristiano. Lo profano predominaba sobre lo
religioso. Esta profusión de imágenes de la Antigüedad y, en particular, la
imitación de la arquitectura clásica hay que ponerla en relación con la «escenografía
del poder» característica de la nueva clase dominante. O lo que es lo mismo,
con la búsqueda de legitimidad a través de una iconografía reconocida por
todos como solemne y eterna. No es casualidad, tampoco, que la mayor parte de
los edificios levantados en la ciudad durante los años de asentamiento
liberal (capitanía general, gobierno civil, las primeras viviendas del
Ensanche, e incluso el Liceu)
respondan siempre al mismo paradigma clasicista. El nuevo poder buscaba
justificarse recurriendo a una imaginería escénica tradicionalmente asociada
a lo perenne y solemne, distinta de la religiosa, que le dotase de cierta idea
de continuidad e inmutabilidad. En última instancia la dramatización del
poder, la erección de esta escenografía, buscaba la creación de consenso
basándose en la naturaleza incontingente de su posición preeminente en la
sociedad[7].
También
resulta clarificador el estudio de la planimetría del conjunto del recinto.
El primer elemento que llama la atención es la proporcionalidad y nitidez de
los distintos espacios. Un rectángulo central —que por cierto responde a la
proporción áurea— coronado por otro rectángulo menor en uno de sus
extremos (derecha en la figura 3) y por un semicírculo en el lado contrario.
Tres espacios claramente definidos a los que se añade otro menor en uno de
sus costados (inferior en la imagen). Cuatro espacios inarticulados —el
edificio no está planteado como un recorrido por todos sus espacios—,
separados por muros. Y cada uno de los escenarios correspondía directamente a
un grupo social distinto. El semicírculo era la fosa común donde eran
enterrados los pobres, sin lápidas, sin ningún nombre o señal que les
identificase. En el centro del edificio el rectángulo de mayores proporciones
estaba constituido por nichos y calles. Cada bloque de nichos (de 4 a 7 pisos)
se organizaba de forma reticular con un pequeño, muy pequeño, jardín a sus
pies. Se trata de las tumbas destinadas a los grupos intermedios de la cuidad.
El diseño en columbarios, unos encima de otros, permitía la estratificación
«post mortem» de un grupo sumamente fragmentado en vida. Los mejor
establecidos de entre ellos eran enterrados en los pisos más bajos y los
menos adinerados en los más altos. En el lado opuesto a la fosa común de los
pobres se encontraba la zona de panteones. Aquí el protagonista es el gran
jardín que da acceso a los mismos. Las tumbas están adosadas al muro externo
del recinto. Para llegar a un panteón debía atravesarse una zona ajardinada.
Finalmente, y rompiendo con la simetría de la planta, aparece un pequeño
rectángulo lateral dedicado a los extranjeros —los no católicos— en el
que eran sepultados desde los cónsules extranjeros hasta los marineros,
fuesen protestantes o musulmanes. Lo extranjero, lo extraño, no tenía cabida
en lo urbano. No importaba si se trataba de un adinerado «merchant» o de un
pobre marinero foráneo, su lugar estaba fuera de la ciudad ideal[8].
Se
hace evidente de nuevo la apuesta por la segregación y por la «racionalidad»
en el diseño espacial. Los ricos a un lado, los pobres en el lado opuesto y
las clases medias en el centro. Hasta la idea de movimiento urbano aparece
reflejada en el plano del recinto sagrado. Calles rectas y anchas definiendo
movimientos unívocos. Sin embargo, la mayor diferencia reside en la aplicación
de modelos escénicos al ideario de lo privado. Lo que distingue las distintas
áreas del cementerio es el acceso a la privacidad, al recogimiento ante los
seres queridos desaparecidos, otorgado a cada uno de los colectivos urbanos.
Los pobres, los que yacen en la fosa común, constituyen la categoría de los
desconocidos —aunque insertos en la urbe. Pocos podrán visitarlos
individualmente pues ni tan siquiera su nombre consta en lugar alguno. Están
en una fosa común compartida con otros, su privacidad no existe, forman parte
de un colectivo en la vida y en la muerte. Las clases medias, por el
contrario, tienen nombre, cada uno posee su nicho. A pesar de ello, han de
compartir el espacio con «otros» de su misma clase y en la misma «calle».
Los visitantes no gozan del recogimiento privado absoluto ante sus
desaparecidos sino que lo comparten con otros de posición semejante a la
suya. Finalmente, en la zona de panteones y mausoleos, donde «residen» los
burgueses, grandes jardines y un muro les separan del resto de «habitantes»
de la necrópolis. Los familiares accedían a la tumba familiar tras cruzar un
gran jardín que les apartaba tanto de la zona de columbarios como de los
otros panteones. El burgués podía gozar, pues, de la privacidad en la
muerte, sus familiares de visita no tenían por qué compartir el espacio del
dolor con otros, su drama era individual no colectivo. La privacidad, en el área
de mausoleos es total, y nos recuerda la diferente concepción ritual de la
muerte entre las clases burguesas y populares. Los patricios urbanos despedían
a los suyos buscando el recogimiento, haciendo del dolor algo íntimo, muy
lejos de los modos estridentes que acompañaban a la muerte entre las clases
bajas urbanas. Por tanto, no basta con reducir el nuevo modelo de ciudad traído
por los liberales al de mera ciudad-máquina-función, sino que hay que
observar también, que la urbe era concebida por sus nuevos rectores
como un «escenario de poder» recorrido por actores aislados.
La
topografía y la escenografía del nuevo Ensanche diseñado por Cerdà respondían
a los mismos principios. Segregación, velocidad de movimientos,
monumentalismo y privacidad. No nació, pues, como una respuesta técnica al
enorme crecimiento demográfico de la ciudad sino como un nuevo espacio de
poder al gusto de su grupo dirigente con el que, además, se retiraban de la
vieja e ingobernable Barcelona. Los recién llegados, los trabajadores atraídos
por las modernas fábricas, habrían de alojarse en la vieja y apretada
Barcelona o en los pueblos colindantes. Esta nueva Ciudad Condal se reconocería
muy pronto por sus grandes bulevares (entre los que destacan el paseo de Gràcia
y al Rambla de Cataluña), por sus jardines —el primero de ellos sito en el
paseo de Gràcia llevaba el rimbombante nombre de Jardines
Elíseos—, sus «tívolis» (un nuevo concepto de diversión) y sus cafés
—nunca tabernas. Estas nuevas avenidas no eran calles a la usanza de la
antigua ciudad, su objeto no era el encuentro, ni el asentamiento de
bulliciosos talleres artesanos, ni la sociabilidad entre los ciudadanos, sino
el paseo, la exhibición escénica
del poder —económico o político— como Monlau nos recordaba unas líneas
más arriba[9].
Otro tanto se puede decir de las casas diseñadas para esta nueva urbe.
Edificios sin terrados, evitando la vía pública, edificios señoriales,
edificios ostentosos inspirados en las formas clásicas. El centro de estos
nuevos pisos ya no es la calle sino su patio interior (en principio un paseo
interior), un atrio que apartaba a sus residentes de la estridencia externa.
La burguesía conseguía así apartarse de la vieja ciudad encerrándose en
suntuosos refugios que les evitaban la visión de la populosa y ruidosa ciudad
popular.
2.
La Escenografía Popular
Frente
a los cambios propuestos para la nueva ciudad, la vieja Barcelona continuaba
moviéndose en sus espacios tradicionales. Un espacio que el patriciado de la
ciudad abandonaba paulatinamente. Ello no significaba, no obstante, su olvido.
Dentro del casco antiguo se iba a intentar una «cura ortopédica», en
palabras de Monlau, cuyo objeto último era hacer gobernable la urbe. Un siglo
después, poco después del estallido social de la Semana Trágica, el que había
sido el gobernador describía claramente esa sensación de ingobernabilidad.
“En Barcelona, la revolución no se prepara por la sencilla razón de que
está preparada siempre, asoma a la calle todos los días; si no hay ambiente
retrocede; si hay ambiente cuaja”[10].
El intento liberal de imponer el orden en lo geográfico se iba a basar en dos pilares. La introducción de nuevas instituciones de poder en el corazón de la vieja ciudad y, por otro lado, la apertura de grandes vías que atravesasen el caso antiguo acabando con su estructura laberíntica permitiendo, de paso, el acceso de tropas y de artillería a sus lugares más escondidos. Ya a inicios del siglo XIX la construcción de la calle Princesa y Fernando VII había puesto en comunicación directa, a través de una vía amplia, el cuartel de la Ciudadela con la plaza en la que se encontraban la diputación y el ayuntamiento. Luego se urbanizaría la plaza Real y su entorno siguiendo la misma pauta reticular. Sin embargo, este proceso de apertura de vías se vio paralizado, por diversas razones (entre otras el esfuerzo inversor y constructor dedicado a la erección del Ensanche), hasta inicios del siglo XIX. La introducción de instituciones de poder se llevó a cabo aprovechando los terrenos subastados durante la desamortización de los bienes eclesiásticos. Rancios conventos fueron convertidos en casas burguesas, en cuarteles de la Milicia Nacional, edificios del Estado o en teatros.
Lamentablemente
es muy difícil determinar cuál era la alternativa urbana propuesta por los
grupos populares excluidos del poder municipal. Sólo en periodos
excepcionales pusieron de manifiesto el ideario de ciudad que deseaban y,
precisamente, esa excepcionalidad es la que dificulta asumir su proyecto como
definitivo. Durante los eventos festivos y durante las revueltas urbanas el «pueblo
pequeño» practicaba la ocupación efectiva de la urbe, participando en la
representación del drama social, creando su propio escenario. En esos
instantes se convertían en creadores del fenómeno escenográfico, fenómeno
eventual y perentorio por definición. Sin embargo, existe un elemento que nos
permite entrever un proyecto más duradero tras las acciones efímeras de los
ciudadanos, y ese elemento es la reiteración de determinadas actitudes tanto
en lo festivo como en lo reivindicativo. A lo largo del siglo XIX en cada una
de las irrupciones populares en la escenografía urbana se aprecia la repetición
de gestos, discursos y acciones que, justamente por su reiteración, permiten
definirlos como apuntes de un proyecto. Del mismo modo, el mantenimiento de
determinadas pautas actorales en la fiesta y en la revuelta tienden a romper
la frontera entre ambos fenómenos reafirmando la unicidad de ambas
manifestaciones colectivas.
Convendría,
ahora, observar dichos rasgos reincidentes de la acción popular. La fiesta en
la Barcelona del XIX no se concebía nunca como un acto privado sino que era
una celebración global que incluía a todos sus habitantes y, lo que es más
importante, a todos los espacios urbanos —aunque existían unos espacios más
relevantes que otros. Durante la fiesta la ciudad era tomada por las clases
populares para hacer de ella su escenario festivo. Tanto en Carnaval, como en
la Semana Santa, o durante el Corpus Christi, los ciudadanos de Barcelona vivían
los eventos en las calles. Durante el Antiguo Régimen la autoridad había
sido relativamente tolerante al respecto. En parte porque el poder, la corte
entonces, estaba muy lejos y, en parte, por la cobertura religiosa de que
gozaban la mayor parte de las festividades. El poder aristocrático no llevó
a cabo ataques exacerbados contra las festividades populares. Muy distinta fue
la situación tras la llegada de los liberales al poder. Para empezar el
calendario festivo fue reducido de 93 días a menos de 75. Luego vinieron la
modificación del espacio festivo, un espacio sacralizado por definición[11],
y las prohibiciones.
Durante
la fiesta las clases populares estaban en la calle, la invadían. Todos los
ciudadanos participan de ella. Las procesiones, impregnadas del espíritu
barroco de los «autos sacramentales», escenificaban a la vista de todos el
pueblo desfilando. Cuando
Barcelona recibía vistas reales la misma escenografía sacramental se repetía.
Junto a los monarcas desfilaban los ciudadanos ordenados por cuerpos y
oficios. Durante las visitas reales, un acto de marcado carácter político,
como en la fiesta la gente era coprotagonista. En 1834, con los liberales en
el poder, se produjo la última visita real en que el pueblo participó como
actor, tras dicha fecha la escenografía cambió. Desde entonces el séquito
real desfilará sólo por las calles de la ciudad yendo de institución en
institución o de fábrica en fábrica. El pueblo se convertía de este modo
en espectador pasivo. Agolpado en las aceras verá desfilar a la reina —o al
rey—, siendo testigos del esplendor del poder, pero sin participar de él.
Continuemos
observando el comportamiento festivo. El Corpus, oficialmente una fiesta
profundamente religiosa, en realidad se encontraba más cerca del Carnaval que
del ritual piadoso[12].
En dicha festividad, como en el Carnaval, se producía una inversión
de la realidad que rozaba la blasfemia. Acompañando a la hostia en su
desfile, animales míticos (como la «mulassa) mezcla de monstruos y personas,
gentes disfrazadas —evocando el infierno—, cantos victoriosos
—rememorando la derrota del mal— hacían del Corpus un carnaval de verano.
La dramaturgia del Corpus responde al modelo catártico de la tragedia clásica:
un héroe, Jesucristo en este caso, se enfrenta a un destino fatal por todos
conocido. Este héroe —o chivo expiatorio— inicia un recorrido vital y físico
—la procesión— hacia su sino. En ese recorrido los espectadores/actores
van identificándose mediante el dolor y el sufrimiento con el protagonista.
Finalmente se produce el desenlace dramático—la muerte— y con él la
liberación catártica de la tensión y la explosión vital. Y así, cuando la
procesión tocaba a su fin los ciudadanos se esparcían por las calles
continuando con la fiesta, ahora sin amparo religioso, liberados por el «agón
trágico». Este espíritu carnavalesco del Corpus explica, por ejemplo, que
el Capitán General, máxima autoridad de la provincia evitase acudir a los
festejos del Corpus a pesar de estar protocolariamente obligado a hacerlo[13].
En cuanto al Carnaval no precisa de muchos comentarios. Su sentido era la
inversión de la realidad, la igualación de la condición humana, la
relativización de todo lo oficial y la exaltación de lo material. Ello lo
convertía en un evento sumamente subversivo en un momento en que los
liberales buscaban establecer y legitimar su escenografía urbana basada,
entre otras cosas, en la solemnización. De nuevo las calles —todas—
vuelven a ser tomadas por la fiesta. Como en el caso del Corpus no se hacen
distinciones de clase o de rango durante la fiesta. En el Carnaval, como en
otras conmemoraciones, la fiesta terminaba con comilonas y con hogueras donde
se procedía a la «limpieza» de la ciudad. El monigote de Don Carnal era
quemado en llevándose con él todos los males urbanos. El fuego como
purificación y catarsis volvía a ser incluido en la fiesta, en otra
escenografía ritual colectiva.
El
Carnaval, mucho más que otras celebraciones, sufrió los ataques de la nueva
autoridad municipal. Ya en los últimos años del Antiguo Régimen diversas órdenes
acotaban y delimitaban la festividad, aduciendo razones de orden público. Los
liberales mantuvieron esta actitud recelosa pero, al mismo tiempo, intentaron
reconducir la fiesta hacia unos derroteros menos escabrosos. En primer término,
como hicieron con el resto de las manifestaciones urbanas, favorecieron la
privatización del Carnaval. Privatización en el sentido de recluir la fiesta
a espacios delimitados, evitando que la ciudad entera fuese su escenario.
Desde 1830, más o menos, proliferaron locales para su celebración —la
burguesía lo celebrará en el teatro de la ópera o en sus «pisos taller»—
intentando limitar la fiesta popular a lugares cerrados tales como huertos, o
instalaciones al estilo de «la Patacada». Pero, al mismo tiempo, se intentó
una apropiación de los símbolos y del lenguaje del drama satírico
carnavalesco. El ejecutor de este intento de «aculturación» del Carnaval
fue Anselm Clavé. Educado en los ambientes de la joven burguesía
barcelonesa, en los «pisos taller» donde se reunían para realizar obras de
teatro y fiestas los hijos de las buenas familias de la ciudad[14],
Clavé llevó los mensajes de la nueva moralidad burguesa a los barrios
populares. Su máxima era alejar a los obreros de la taberna y de la revuelta,
y para tal objeto creó sus coros, agrupaciones de obreros que en vez de pasar
las tardes en la taberna iban a cantar a los nuevos jardines creados en el
Ensanche. El lema de estas corales era «Progreso, Virtud y Amor». El paso
siguiente fue la usurpación del carnaval popular. Desde 1846, año en que
participó por primera vez en el carnaval de la ciudad,
fue introduciendo una visión folclórica en la cual la espontaneidad
popular desaparecía, reduciendo el ritual festivo a un paseo ordenado por
unas calles previamente pactadas y modificando los contenidos subversivos en
favor de los componentes estéticos y escenográficos menos agresivos. El
Carnaval —que sus agrupaciones corales controlarán desde 1860— que proponía
era un mero paseo de máscaras y músicas[15].
Otro
elemento destacable del ambiente festivo es el referido a la provisión. La
fiesta era de todos y estaba sufragada y organizada por todos. Los alimentos
corrían por la ciudad. La fiesta era abundancia… el pueblo reinaba de forma
generosa. Tanto en el Corpus como el Carnaval las celebraciones terminaban en
banquetes festivos. El ejemplo más nítido de esta concepción de abundancia
festiva era la «caramellada» que se realizaba al acabar la Semana Santa, el
Lunes de Pascua. Grupos de jóvenes recorrían las casas exigiendo alimentos,
particularmente dulces, a todos los ciudadanos con los que luego organizaban
comilonas en las afueras de la ciudad. El propio Corpus, en lo simbólico,
también retenía referencias a la comida, en concreto a la antropofagia
encarnada en la ingestión del cuerpo de Jesucristo. Abundancia, libertad de
movimientos, igualdad en el trato, prevalencia de las relaciones sobre los
contenidos, eran las características de la invasión festiva de Barcelona por
sus clases populares.
Todas
las fiestas citadas hasta el momento comparten un elemento común: el
religioso. En apariencia todo el calendario festivo popular correspondía con
el calendario conmemorativo de Dios. Es más, las fiestas —quizás con la
excepción del Carnaval— estaban encabezadas por la Iglesia. Tanto las
procesiones del Corpus como las fiestas de Pascua estaban dirigidas
formalmente por eclesiásticos. El Carnaval, en cierta manera, también
disfrutaba de la sanción eclesial. Los religiosos como tales no participaban
en las celebraciones de Don Carnal, incluso eran motivo de mofa en sus
cortejos. No obstante, el hecho de que el Carnaval estuviese inseparablemente
asociado a la Cuaresma lo encuadraba en el ciclo ritual católico. A pesar de
todo lo anterior, sería un error considerar que la concepción popular de la
fiesta dependía o dimanaba del cosmos religioso cristiano. No es nada nuevo
reconocer que la mayor parte de las fiestas citadas tenían orígenes muy
anteriores al nacimiento del cristianismo… ahí están las Saturnales
romanas. Tampoco hay que olvidar que los mismos que participaban en estas
manifestaciones aparentemente sacras se dedicaban a quemar edificios
religiosos en cuanto tenían la menor oportunidad. El elemento religioso, el
recurso a símbolos católicos, la participación de curas, debe ser entendido
como un método de legitimación y ritualización de la dramaturgia popular.
Sabido es que, hasta hace bien poco, existían dos focos de legitimación
institucional: el Estado y la Iglesia. La utilización de lo religioso en las
manifestaciones populares respondía, entonces, a la búsqueda de una
legitimidad reconocida por el Estado así como a la necesidad de sacralizar la
escenografía festiva. En cierto modo, esta táctica está emparentada con
aquella utilizada durante la revuelta en la que los amotinados no cesaban en
clamar vivas al buen rey. Desde la perspectiva del poder laico prohibir el
Carnaval era relativamente sencillo pero hacer lo mismo contra la procesión
del Jueves Santo[16]
—como ocurrió en la década de 1840— requería muchas más
justificaciones ante el otro poder soberano: la Iglesia. La utilización de lo
religioso debe ser concebida, por tanto, como puramente instrumental: las
clases populares daban cobertura institucional a sus actos recurriendo al
poder terrenal y espiritual de la jerarquía religiosa. Por otra parte, lo
religioso proveía a la representación dramática de una iconografía
reconocible para los diversos elementos que componían el heterogéneo grupo
popular. En la fiesta predominaban los elementos relacionales sobre los semánticos
de ahí que los iconos religiosos pudieran ser fácilmente asumibles por
todos. Este contexto integrador permitía, por ejemplo, que las mujeres
puediesen participar en lo festivo, aunque fuese como «coro trágico», a
través de las escenificaciones religiosas. Buena prueba de esa legitimación
e integración a través de lo religioso la encontramos en el primer sindicato
de clase de la ciudad: la Sociedad de Tejedores. Creada en 1841 una de sus
primeras decisiones fue buscarse un santo-patrón —en este caso una
patrona— con el que salir a la calle portando su estandarte en manifestación
pacífica y festiva[17].
La estrategia del sindicato era clara: no contando con la aprobación ni
desaprobación tácita de las autoridades políticas recurrían a la «procesión
religiosa» para dotarse de una legitimidad de mayor alcance. La Virgen estaba
por encima del gobierno. A su vez, acogiéndose a la protección de un santo
podían participar en las festividades y conmemoraciones urbanas. Es decir,
podían entrar en relación con los demás grupos sociales populares en
igualdad de condiciones integrándose en el «nosotros» colectivo e incorporándose
así al ritual escénico urbano[18].
Convendría recordar aquí que el recurso a la sanción religiosa no fue
exclusivo de las clases populares u obreras barcelonesas. Entre los artesanos
galos, muy orgullosos de su laicismo, la práctica de colocarse bajo la
invocación de un santo-patrón y de celebrar públicamente su onomástica era
práctica común incluso después de 1848[19].
En
apariencia todos los citados elementos iconográficos y rituales se
encontraban ligados, única y exclusivamente, al tiempo festivo. Sin embargo,
no era así. Cuando las clases populares recobraban el escenario urbano, esta
vez para revolverse contra el poder, veremos aparecer de nuevo los mismos
elementos indicando que lejos de limitarse a los momentos de alegría festiva
se constituían en rasgos permanentes de la representación popular del mundo
y, de su ocupación de la ciudad. No obstante, un gran cambio va a modificar
la ciudad desde inicios del siglo XIX: me refiero a la masiva incorporación
del proletariado fabril al entramado urbano. El hecho más destacable de esta
irrupción obrera es que, desde 1830 más o menos, conflicto industrial y
conflicto urbano van a convivir. Uno y otro se van a confundir o solapar: los
conflictos industriales rebasarán siempre los márgenes de la fábrica para
salpicar a la ciudad y, los conflictos urbanos invadirán a su vez las fábricas.
Por ejemplo, la primera huelga general llevada a cabo en 1855 pasó de ser un
conflicto textil a convertirse en una movilización callejera involucrando a
toda la población urbana. Lo mismo sucederá con la huelga general de 1902.
En sentido contrario, las revueltas populares de 1835, 1843, 1909 e incluso
1936 saltaron rápidamente de las calles a las fábricas. Además, y lo que es
más importante, el influjo obrero fue extendiéndose sobre los movimientos
populares creando contradicciones —y no sólo simbólicas— que aún en
1909 estaban lejos de ser resueltas[20].
Fueron
muchas las revueltas que acaecieron en la ciudad a lo largo de todo el siglo
XIX. Vale la pena enumerar las más destacadas por orden cronológico. En
1821, durante el primer experimento liberal que significó el Trienio, una
epidemia de fiebre amarilla provocó el levantamiento generalizado de la
población[21].
Las iras populares nacieron tanto de la inoperancia de la autoridad urbana
—que llegó a confiar la sanación de los enfermos a curanderos— como de
la discriminación con que los enfermos fueron tratados en función de su
condición social. Barcelona quedó sellada por un «cordón sanitario» que
los más acomodados podían eludir sin grandes problemas. La reacción popular
se desató iniciándose paseos por la ciudad, particularmente por la Rambla,
en los que se atacaban las casas de los ciudadanos adinerados y los edificios
del poder. La incomunicación de la ciudad dio lugar al cierre de fábricas y
talleres de modo que gran número de operarios se vieron sin trabajo. Para
procurarse su sustento se dedicaron a recorrer las calles en bandas buscando
las casas de los patricios exigiéndoles dinero o alimentos, como se hacía
tradicionalmente durante la «caramellada». Fue también en la Rambla donde
se levantó una gran hoguera para quemar la efigie de paja y trapo de un médico
—el que dirigía provisionalmente la Junta de Sanidad— purificando
espiritualmente la ciudad. Escenificaban, de este modo, una dramatización catártica
liberadora como la de Don Carnal.
En
1833 los liberales ya controlaban el país, a pesar de la interminable
contienda contra los carlistas. La ineficacia liberal en esta guerra —como
antes su ineficacia sanitaria— produjo la segunda gran sacudida popular. El
grueso de las tropas cristinas estaba formado por pobres y obreros de la
ciudad. Las derrotas que los realistas estaban infringiendo a los liberales
exasperaban los ánimos populares. Así, en julio de 1835, un sonado desastre
militar produjo la inmediata movilización popular[22].
Todo comenzó en la recién construida plaza de toros, en medio de un acto
festivo. El toro fue sacado de la plaza, paseado por la ciudad y quemado en
una hoguera pública sirviendo de chivo expiatorio de nuevo. Otra vez un
modelo discursivo trágico-festivo: sufrimiento del protagonista, recorrido
vital o físico, sacrificio violento y fuego catártico. Del rito de la fiesta
se pasó al rito de la revuelta. Allí donde los revoltosos encontraban un
convento se iniciaba la liturgia del fuego liberador. A nadie se le escapaba
que la iglesia —concretamente las órdenes regulares— apoyaba, financiaba
y protegía la causa carlista. La revuelta llegó a la Rambla, al espacio
sacralizado por la fiesta, y allí cambió el tono de sus ataques. El cuartel
de la policía fue saqueado y sus papeles sirvieron de combustible para una
nueva hoguera. Ahora el fuego acababa con todas las fichas de sospechosos.
Hasta ese momento el patriciado urbano se había abstenido de intervenir, la
Milicia no fue movilizada, pues sus intereses no habían sido atacados. Sin
embargo, una jornada después la dirección del movimiento insurreccional
cambió. La mayor fábrica de la ciudad, la «Bonaplata, Vilaregut y Compañía»,
la más moderna —fue la primera en usar máquinas de vapor, telares mecánicos
y daba empleo a más de 700 trabajadores— fue reducida a cenizas. La disputa
popular entraba en el terreno de la lucha industrial. Pero esta vez las
acciones populares llegaron mucho más lejos. El gobierno había enviado al
general Bassa con sus tropas para sofocar la insurrección. El mismo día de
su llegada, cuando estaba en la diputación, ésta fue asaltada, Bassa
asesinado y su cuerpo arrojado por el balcón. La gente que allí se agolpaba
tomó el cadáver, lo arrastró por toda la ciudad y lo quemó en una hoguera
en la Rambla. De nuevo la catarsis, el objeto del miedo popular —como antes
la epidemia— el general represor, arrastrado con mofa por las calles para
exorcizar los temores populares. Ahora, las autoridades actuarán de forma
decidida y pondrán fin a la insurrección. Decenas de conventos habían sido
incendiados y el consenso urbano, el nacido durante la destrucción del
Antiguo Régimen entre burguesía y clases populares, quedó roto para
siempre. Durante unos meses las sacudidas urbanas se sucederán con menor
intensidad. La de enero de 1836 se dirigió contra los prisioneros carlistas
encarcelados en la Ciudadela. De allí sacaron también al coronel O'Donnell a
quien mataron, arrastraron e intentaron quemar en la Rambla.
En
1842 y 1843 las revueltas populares reaparecen, esta vez con un componente político
más acusado. El motín alcanzó tales proporciones que la ciudad fue
bombardeada desde los cuarteles y el estado de sitio se enseñoreó de ella
durante un largo periodo de tiempo. Fueron estas protestas las que provocaron
la prohibición del Carnaval y de la procesión del Jueves Santo. Las
estrategias de la movilización popular fueron semejantes a las de 1821 y
1835. Recorridos por la ciudad con final, preferentemente, en la Rambla. En
ambos casos la cuidad fue utilizada también como arma de lucha contra las
tropas. Los revoltosos provocaban a las guarniciones para llevarlas hacia las
calles del casco antiguo. Una vez allí desde los balcones y los terrados les
arrojaban todo tipo de objetos (no es extraño que en el nuevo Ensanche los
terrados desapareciesen). La revuelta de 1843, una revuelta de verano como la
mayor parte de ellas, y como el propio Corpus del que tomó algunos elementos,
tuvo, además, elementos festivos mucho más marcados que las anteriores. No sólo
se cantaba en cada una de las acciones «directas», o se levantaban hogueras,
sino que toda la simbología festiva de la antropofagia se empleó como
expresión política. Los amotinados se organizaron y se impusieron un
uniforme carnavalesco. Vestían traje plebeyo con chaqueta y
alpargatas tocado con la gorra catalana. En el gorro, o en el traje, añadían
una calavera y una sartén —evocaciones carnavalescas o del Corpus donde las
haya. El mismo nombre de la revuelta —la «Jamància»— evoca ese sentido
satírico-subversivo. La palabra no proviene del catalán sino del caló y
hace referencia a «comer». Los «Jamancianos» eran aquellos que reclamaban
comer o aquellos que se iban a comer a alguien. La duda nos la aclara la «sartén»
que se colocaban como símbolo. Esta sartén la portaban, como dice su himno
satírico «el Chirivit», para asar a
los moderados y comérselos. He aquí la antropofagia victoriosa derivada
del Corpus. Rito festivo y acción reivindicativa volvían a compartir
lenguajes e iconos. Como las demás revueltas acabó sofocada con una ola
represiva.
El
siguiente gran estallido fue la huelga general de 1855. Nacida en las fábricas
textiles durante el verano se extendió rápidamente por toda la ciudad. A
pesar de ser el primer acto de protesta generalizada promovido por la clase
obrera los elementos rituales populares mantuvieron su hegemonía durante las
movilizaciones. Aunque fue durante esta huelga cuando se utilizó por primera
vez la bandera roja, un nuevo estandarte ajeno a la tradición popular y que
apuntaba ya a la progresiva divergencia iconográfica consecuencia de la
paulatina segmentación de las clases populares. La era de las revueltas
tocaba a su fin. Tras esta huelga la lucha política en el seno de la propia
burguesía barcelonesa y de ésta con el creciente movimiento obrero eclipsa
la conflictividad popular. Son los años de levantamientos republicanos de las
celebraciones del Primero de Mayo —en 1890 tuvo lugar la primera— un nuevo
fenómeno festivo ajeno por completo al mundo popular. Y luego, tras el
malogrado intento del sindicato socialista UGT por hacerse un hueco entre la
clase trabajadora de la ciudad, comienza la era del anarquismo, de «la Rosa
de Fuego». El drama popular se extinguía, nuevos actores requerían la
escena.
Los
libertarios comenzaron su andadura con gran estruendo, con la bomba del Liceu
de 1893, en el escenario donde el poder burgués se mostraba con mayor
magnificencia. Poco después, en 1896, la bomba fue dirigida contra la procesión
del Corpus. Un giro espectacular. El Corpus había pasado a ser un medio de
expresión popular a ser el objetivo de los ataques de los elementos más
activos del movimiento popular, los obreros. La agresión contra el Liceu
entraba dentro de los parámetros de lucha popular en general, pues se trataba
de un ataque a la «ciudad del poder», aquella urbe soñada que la burguesía
había mostrado al mundo en la Exposición de 1888. Pero muy distinto era el
caso de atentado contra la procesión del Corpus. Desde la cosmología
libertaria tal ataque podía ser planeado como una acción justa contra una
Iglesia opresora —en ese sentido realizaron otras muchas. No obstante, la
agresión contra esta fiesta puede ser leída en sentido corporativo e
iconoclasta, es decir, considerar que el objetivo del ataque fue el desligar
definitivamente la iconografía religiosa del mundo de las reivindicaciones o,
cuando menos de las expresiones colectivas, populares. Los anarquistas advertían
de este modo a sus posibles «clientes» que desde ese momento la única
escenografía por ellos aceptada sería la directamente generada desde sus
filas y no aquella emanada desde otras instancias, tales como la Iglesia[23].
O dicho de otro modo, el movimiento libertario reclamaba el monopolio escenográfico
de las clases no burguesas para sí. Pero la advertencia no fue suficiente,
los elementos ajenos a la iconología obrera volverían a repetirse. Tendremos
que esperar a 1909 a la Semana Trágica para observar como las organizaciones
proletarias estaban lejos de controlar y encauzar la semántica y la dinámica
de los movimientos populares.
Con
la Semana Trágica, otra revuelta de verano, finaliza el siglo XIX en
Barcelona. Su causa inmediata estuvo en la movilización obligatoria de
reservistas para combatir en la impopular guerra con Marruecos. Y la chispa
estalló el día que se procedió a embarcar a los primeros de ellos. Lo
cierto es que el ambiente en la ciudad —esa revolución acechante
que siempre estaba preparada— se había caldeado desde 1902, desde el final
de otra huelga general. Tras cincuenta años en los cuales los dirigentes
urbanos habían renunciado a recuperar la ciudad antigua en 1902 lanzaron la
vieja idea de la Reforma Interior. El objeto de esta reforma no era otro que
el de completar el viejo Plan Cerdà, es decir, abrir de una vez las vías de
comunicación entre la nueva ciudad y su puerto a través del laberinto de la
antigua urbe. No obstante, en 1902, se había renunciado ha utilizar la Rambla
como vía principal y natural de comunicación entre el mar y la montaña[24].
Detrás de esta operación de «ortopedia urbana» existían intereses
algo más bastardos. En opinión de Pere López la retirada de la burguesía
hacia el Ensanche en el último tercio del siglo XIX no fue más que un
repliegue táctico con la intención de favorecer la degradación de la
Barcelona histórica, que no era otra cosa que su depreciación material, para
su posterior reconquista. Además, a nadie se le ocultaba que la recuperación
del núcleo urbano de la ciudad significaría la expulsión de sus residentes
menos afortunados —la mayoría— hacia los recién absorbidos pueblos de la
periferia. Las expropiaciones y primeros derribos para construir la Vía
Layetana comenzaron ese mismo año de 1902 y, curiosamente, el ayuntamiento lo
celebró construyendo una gigantesca pira con los primeros escombros… toda
una premonición.
Así,
con el ambiente enrarecido por la intervención del poder en el escenario
popular, llegamos a 1909. En julio, sin mediar orden sindical alguna —la
primera organización anarquista funcionaba en la ciudad desde 1907— la
gente, al ver embarcar a los reservistas, se lanzó a las calles desde
diversos puntos de la ciudad a levantar barricadas, quemar iglesias y
conventos (de los 348 existentes en la ciudad 80 fueron convertidos en ascuas)
y a atacar a las tropas que pretendían sofocar la insurrección. De nuevo el
fuego reinaba y purificaba la ciudad. A los dos días del levantamiento el
comité de huelga se vio superado, reconociendo que ya no controlaba la
revuelta sino que ésta se alimentaba a sí misma[25].
A diferencia del siglo XIX los escenarios de la lucha se habían multiplicado.
La Rambla seguía siendo la principal protagonista y quien la controlase
controlaba la ciudad, pero ahora los nuevos barrios —antiguos pueblos
absorbidos la mayor parte de ellos en 1897— reclamaban su lugar en la nueva
coreografía de la rebelión. Tanto en la vieja ciudad como en los nuevos
suburbios el objetivo de la rebelión era el mismo: la conquista de la calle.
La barricada se convirtió entonces en la antítesis de la ciudad-máquina[26],
y lo festivo lo inundó todo, un carácter festivo nacido de la
alegría de disponer bruscamente de las posibilidad de revolverse contra los
significados de los signos urbanos, aquellas figuras emblemáticas del orden,
que se encargan de grabar en el espacio la condición del hombre del trabajo:
dominado, explotado y sometido[27].
Fuego, sátira, conquista de la calle reaparecieron de nuevo recomponiendo el
escenario popular. Sin embargo, si por algo es recordada la Semana Trágica es
por su feroz anticlericalismo. Lo religioso, antes icono integrador y
universal de los movimientos populares, se convirtió en centro de todos los
ataques y en principal víctima de la insurrección. Los hechos del verano de
1909 manifestaban así la ruptura definitiva de las clases populares con la
iconografía y la escenografía religiosa. Esa, entre otras, es la razón de
la inusitada violencia contra los signos de la Iglesia.
Las clases urbanas ya no necesitaban ni de la legitimidad que hasta
entonces les había ofrecido —entre otras cosas porque el poder legitimador
de la religión había menguado con el nuevo siglo—, ni su imaginería
integradora. Desde entonces, sería el movimiento obrero organizado el que
facilitaría la legitimidad y la sintaxis iconológica para el nuevo escenario
colectivo popular. Entre sangre y fiesta, pues, se cerraba el siglo en la
ciudad. A partir de 1909 la ruptura urbana, el amargo descubrimiento de que la
ciudadanía no existía para todos, llevó a buena parte de los miembros de
las clases populares a convencerse de que la solución pasaba por la necesaria
revolución. La lucha no se situaría entonces en la definición de la
escenografía sino en el propio argumento del drama social. Y allí encajaba
el pujante movimiento obrero, ofreciendo nuevas tramas argumentales y nuevas
imaginerías escénicas.
En
definitiva, no había tantas diferencias entre la ocupación pacífica y
festiva del espacio urbano y su ocupación violenta. Muchos son los elementos
que se repiten y muchas sus coincidencias sintácticas. Tanto en la fiesta
como en la revuelta la calle era protagonista, una calle abierta,
interclasista en cierto modo. Todo el que se oponía a la ciudad-máquina tenía
un lugar en la conquista popular de la ciudad. Allí estaba también una
iconografía conscientemente ambigua, alejada de la unicidad de la imaginería
burguesa. Las imágenes de la fiesta y de la revuelta, inspiradas en lo
religioso la mayor de las veces, ofrecían un lenguaje universalmente
reconocible para los ciudadanos, lenguaje que por universal era abierto no
limitado a un único sentido. De ahí que en lo popular, en la celebración o
en la insurrección, predominase lo relacional, la sintaxis sobre la semántica
(a diferencia de lo que ocurre en la revolución). Para las clases populares
la ciudad, la calle, no era el escenario de la ostentación, el lugar donde
mostrar sus riquezas —como lo eran los bulevares o las terrazas de los cafés—
sino el ecosistema donde entraban en relación con los otros, donde se reconocían
como parte de un colectivo mucho mayor. Pero la ciudad festiva era también la
ciudad igualitaria y generosa. La fiesta era sufragada por todos —aunque
fuese utilizando la «extorsión simbólica» como sucedía el Lunes de
Pascua— proponiendo así un modelo social de desigualdad limitada. No se
trataba del igualitarismo absoluto sino de poner límites a la pobreza y a la
riqueza, o al menos, de exigir a los afortunados cierta responsabilidad sobre
los más desafortunados. Ese igualitarismo también se veía matizado por el
papel asignado a la mujer en los eventos festivo-combativos. Aunque la fiesta
era de y para todos las mujeres de las clases populares actuaban en escena en
un segundo plano, como coro dramático. Asistían a las procesiones religiosas
pero no participaban como protagonistas. En la revuelta, como dramatización
extrema, su papel era algo más relevante, apareciendo en la primera línea de
lucha (particularmente en 1843 y 1909).
Desde
nuestra perspectiva fiesta y revuelta (no hablamos de revolución) eran en última
instancia una misma realidad. Ambas significaban transgresión, ruptura y
presuponían la asunción de un «nosotros» cohesionado. Ambos fenómenos
compartían el elemento catártico —propio de la tragedia—, la purificación
mediante los binomios «miedo/placer» y «tensión/resolución». Ese es el
significado de las hogueras, del «paseo arrastras» de los objetos del miedo
popular —fuese un poderoso capitán general, un toro, una iglesia, un
convento o la fábrica Bonaplata. Sin embargo, las devastadoras
transformaciones que estaba sufriendo Barcelona sólo podían ser asumidas por
los grupos populares mediante la escenificación del drama social en su
expresión más radical: la revuelta. La dramaturgia festiva no bastaba para
superar una tensión dramática tan enorme como la generada por la modernización
de la ciudad.
Así
mismo, mediante la fiesta y la revuelta las clases populares barcelonesas
consiguieron mantener precaria y momentáneamente su hegemonía sobre la vieja
ciudad, la burguesía se retiró a su Ensanche. Sin embargo, era una cuestión
de tiempo. Iniciado el nuevo siglo la vieja ciudad entró de nuevo en los
planes de reforma del gobierno local anunciando nuevas luchas. La ciudad
ingobernable, como era considerada desde arriba, se resistía a entrar en los
engranajes de la ciudad máquina y lo pagaría. La destrucción total de la
Barcelona popular llegó tras la victoria de la sublevación militar de 1936.
Entonces el destino de la vieja urbe fue sentenciado definitivamente: sería
dejada a su suerte bajo la presión de una ola inmigratoria atroz, desatendida
de todo tipo de inversiones en servicios, abocada, en fin, a la degradación
social: si no podía ser gobernada sería abandonada.
[1]
Entre los principales trabajos de este tipo realizados en ese periodo
destacan, por su éxito entre
la elite urbana, los siguientes. Monlau,
P.F.: Higiene Industrial. ¿Qué
medidas higiénicas puede dictar el gobierno a favor de las clases obreras?.
Madrid, 1856. Salarich, J.: Higiene
del Tejedor. Medios Físicos y Morales para evitar las enfermedades y
procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer algodón.
Vic, 1858. También se puede incluir en esta categoría el trabajo del
urbanista que diseño la moderna Barcelona pues buena parte de su estudio se
dedica a denunciar las malas condiciones sanitarias y sociales de la ciudad;
Cerdà, I.: Teoría
General de la Urbanización y su aplicación a la Reforma y Ensanche de
Barcelona. Madrid, 1859. 3 Vols.
[2]
Galera, M (et alii):
Atlas de Barcelona (siglos XVI-XX). Colegio de Arquitectos de Cataluña
y Baleares. Barcelona, 1972. pág. 129.
[3]
Cerdà, I.: op.cit.
pág. 100. Tomo I.
[4]
López Sánchez, P.: Un
verano con mil julios y otras estaciones. Barcelona: de la Reforma Interior
a la Revolución de Julio de 1909. Siglo XXI. Madrid, 1993. pág.103.
[5]
Monlau,
P.F.: op cit. pág. 97-98.
[6]
Cerdà, I.: op.cit.
págs. 601-604. Tomo I.
[7]
Balandier, G.: El
poder en escenas. De la representación del poder al poder de la
representación. Paidós Studio. Barcelona, 1994. pág. 13.
[8]
El análisis de la división social del cementerio ha sido extraído de McDonogh,
G.W.: Las Buenas Familias de
Barcelona. Historia social del poder en la Era Industrial. Omega.
Barcelona, 1989. págs. 226-229.
[9]
Ver nota 5.
[10]
Citado por Barrachina, J.: «Crónica
de la Semana Trágica». Sánchez,
A. (Ed.): Barcelona, 1888-1929.
Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada. Alianza
Editorial. Madrid, 1994. pág. 15.
[11]
Balandier, G.: op.cit.
pág. 26.
[12]
Batjin, M.: La
Cultura Popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François
Rebelais. Alianza Editorial. Madrid, 1990. pág. 206.
[13]
Durán Sampere, A.: La
Fiesta del Corpus. Ayma. Barcelona, 1943. pág. 37.
[14]
Vinyes, R.: «Cant, ball i
festa en la Cultura Obrera». Acàcia.
Núm. 2. 1991. pág. 30.
[15]
Vinyes, R.: op.cit.
pág. 31.
[16]
La procesión del Jueves Santo estuvo prohibida desde el final de la Jamància,
revuelta republicana de 1843, hasta al menos 1846. Así se recoge del acta
de reunión de una cofradía en 1846 en que se encuentran para organizar
dicha fiesta. Manual del Notario Lafont, B.: 1846, fol. 165. Archivo Histórico
de Protocolos.
[17]
Informe de 12 de mayo de 1842 del Cónsul Británico. Archivo
del Foreign Office. Caja 185/197. Public Record Office. Londres.
[18]
Lecuyer, M.C.: «Algunos
aspectos de la Sociabilidad en España hacia 1840». Estudios
de Historia Social. Núm.50-51. 1989. pág. 156.
[19]
Dewerpe, A.: Le
Monde du Travail en France, 1800-1950. Armand Collin. París, 1989. pág.
73.
[20]
Durante la Semana Trágica los comités de huelga reconocieron que la propia
dinámica de la revuelta les superaba y que las decisiones «revolucionarias»,
lejos de ser tomadas en los locales sindicales por «obreros conscientes»,
eran decididas en algunas tabernas por grupos de personas no vinculadas
directamente a las organizaciones sindicales.
López Sánchez,
P.: op.cit. pág. 234.
[21]
Los datos referidos a esta epidemia así como a los hechos a que dio lugar
han sido extraídos de la Sucinta
relación de las principales operaciones del Escmo. Ayuntamiento
Constitucional de la Ciudad de Barcelona en el año 1821. Imp. de
A.Brusi. Barcelona, 1821.
[22]
A partir de aquí sigo el relato magníficamente trazado por Anna María
García Rovira. García,
A.M.: La revolució liberal a Espanya
i les classes populars. Eumo. Vic, 1989.
[23]
Para un enfoque del componen corporativo del movimiento anarquista cf. Martínez,
D.; Tavera, S.: «Corporativismo
y Revolución: los límites de las utopías proletarias en Cataluña
(1936-1939). Historia Social. Núm.
32. 1998. págs. 53-71.
[24]
Grau, R.: «Una consideració
histórica sobre la Rambla». Actes
del Segón Congrés d'História Moderna de Catalunya. Barcelona, 20 de
diciembre de 1988. En esta ponencia el autor analiza como el uso continuado
y constante de este espacio por parte de las clases populares
—principalmente como zona de comercio al por menor y de ocio—
imposibilitó su utilización como vía natural de comunicación entre el
puerto y el Ensanche.
[25]
Barrachina, J.: op.cit.
pág. 116. Los sindicalista añadían que las decisiones estaban siendo
tomadas desde tabernas y no desde sedes sindicales.
[26]
López Sánchez, P.: op.cit.
pág. 236.
[27]
.- López Sánchez, P.: op.cit.
pág. 232.